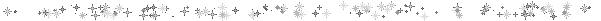mayo 31 a 1 de junio de 2002
Tomé un vuelo a Montería que hacía escala en Bogotá. En el aeropuerto El Dorado mientras esperaba la salida del vuelo a Montería, me causó curiosidad una joven de lentes oscuros que en la fila de enfrente leía devotamente un libro, cuando anunciaron la salida del vuelo que por ningún motivo quería perder, me olvidé de que ella existía, subí al avión, como siempre, detallando a las personas que me rodeaban e imaginando su tipo vida y sitio de procedencia, por sus atuendos, forma de hablar y actitudes. Se sentó a mi lado un hombre de rasgos europeos que se entretuvo todo el tiempo en conversaciones amistosas, casi familiares con una chica, cuyo puesto colindaba con el nuestro; el tiempo era espléndido por lo que no podía creer que el vuelo hubiese sido retrasado por malas condiciones atmosféricas.
Mientras la ventanilla se teñía con el blanco de las nubes, decidí leer algunas revistas; después de que servicio de alimentación fue prestado, dejé libre mi imaginación en los singulares copos etéreos que formaban los más exóticos paisajes y uno que otro verso me fueron asaltando, por lo que los atrapé inmisericordemente en mi pequeña libreta. Mi compañero de banca me habló para referirse a algo que tenía que ver con mi supuesto nerviosismo, intercambié con él algunas palabras que fueron interrumpidas por el aviso de la azafata sobre el pronto aterrizaje y la necesidad de usar los cinturones de seguridad. Quedamos en silencio esperando la pequeña sacudida de llegada, momentos después ya pisaba tierras cordobesas.
No estaba segura de que habría alguien esperándome en el aeropuerto, aunque el día antes de partir dejé la hora supuesta de llegada sin imaginar un posible retraso con la secretaria de la organizadora del evento. La verdad, no me importaba más que llegar a mi destino y después de preguntar a quien caminaba junto a mí sobre la distancia que había entre Montería y Cereté, que por cierto era corta, decidí tomar un taxi.
Me dirigí a la sala de equipajes, no sin antes percatarme de que estaban filmando la llegada del avión. Mis ojos sin proponérselo se chocaron con un cartel que sostenía un cargador de equipajes con una leyenda que decía, algo así “Poetas Encuentro Cereté”, me acerqué y le dije que yo era una invitada a este evento, él me señaló a una mujer que detrás de una pared de vidrio me hizo señas mientras se sonreía, yo también le hice señas para que me esperara mientras salía el equipaje.
Tiempo después la estaba saludando, era Lena Reza, la directora del Centro Cultural Raúl Gómez Jattin, mi anfitriona. Detrás de mí, la misma joven del libro de El Dorado, con su aire intelectual, Aleyda Quevedo, poeta ecuatoriana, luego, Graciela Bonnet, poeta y editora venezolana también se integró al grupo, para nuestra sorpresa las tres llegamos en el mismo avión, sin haber cruzado palabra, y sin haber pasado por nuestra mente que nos llegaríamos a conocer. Hice sobre esto un comentario y Aleyda lo concluyó con un “Lástima... Hubiésemos podido charlar durante el viaje”.
Acomodaron nuestro equipaje en el auto y partimos a la cita con la poesía en la tierra de Jattin. Durante el recorrido, Graciela nos comentó sobre su intento fallido de ser maestra, y de lo bien que le había ido después de dejar de serlo, su forma de hablar de inmediato captó toda mi atención, tenía una voz dulce, casi angelical, tan serena que sin saber cómo lograba refrescar el alma. Aleyda y yo, respondimos interrogantes sobre el viaje e hicimos comentarios sobre el hermoso paisaje cordobés que era una planicie inmensa cubierta con una colcha de retazos de colores, adornada por los lazos plateados del río Sinú y sus afluentes.